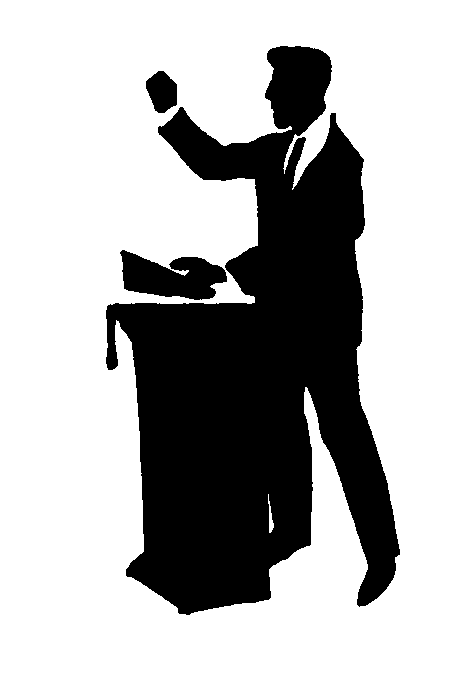Revivir a un cadaver
La palabra religión hoy hace
sonreír a muchos. La mayoría, no sin motivo, la asocia con la hipocresía y la insensatez,
con los juicios y las cadenas.
He dicho que hay motivos para
creer ello. Sin duda a lo largo de la historia de la humanidad y todavía hoy,
se le ha tomado como pretexto para derramar la sangre de millones de seres humanos
y para servir a los poderes políticos. Las matanzas entre musulmanes y judíos;
entre hindúes y musulmanes están ahí hoy para comprobarlo. El vergonzoso
silencio de los prelados cuando encubren a sus subordinados es público. Por
otro lado, las necias palabras de exaltados religiosos para ocultar su
ignorancia y su visión maniquea del mundo, resultan idóneos para aumentar el
sentimiento de burla y descrédito de las iglesias.
Pero para evitar suspicacias
acotaré el término: cuando aquí hablo de religión no me refiero a las instituciones
ni a sus prelados ni a su política. Tampoco me refiero a muchas de sus
prácticas. Mucho menos me refiero a la moral que propugnan. En estos temas hay
mucho de qué hablar tanto a favor como en contra, pero no quiero entrar en ese
juego en este momento.
No. Cuando yo hablo de religión
me refiero específicamente al sentimiento de lo sagrado. A ese sentimiento de
horror sagrado y deslumbramiento total; ese saberse de momento otro. Ese sentimiento de sobrecogimiento
que tanto en común tiene con el placer estético.
He leído los argumentos de los
críticos modernos de la religión. Personajes que en realidad no salen de las
críticas más usuales y epidérmicas. Las más de las veces acuden al viejo argumento
que si Dios creó al mundo, debió ser un Dios ruin o inepto, pues este mundo esté
lleno de maldad. Este podría ser llamado el argumento moral.
No es fácil rebatir este
argumento, que, con todo, es quizá el más profundo de todos. Vemos por todas
partes cómo el animal devora al animal; cómo el cuerpo envejece y muere; como
la piedra estalla; como lo bello desaparece.
Sin embargo en ninguna de esas
cosas hay “maldad”. La inocencia es la marca del mundo: no quiere ser; es. La
existencia es una inocencia que sucede.
El mal y el bien son nociones
humanas. El dolor del hombre es algo que acontece en su mente. Saber que se es
(o mejor dicho, creer que se es),
resulta en sufrimiento. Y es el hombre
quien crea las guerras, los asesinatos, los juicios. No el mundo.
Es injusto culpar a Dios (o a lo
sagrado, como prefiero llamarlo, para no antropomorfizar) del dolor del mundo;
de lo malo que nos acontece. Lo sagrado no es moral: escapa de esas
definiciones. Y el mundo no es moral, es inocente.
¿Hay necesidad de una ética
humana? Sin duda, porque los seres humanos inventamos el mal, es necesario
frenarlo (o mejor: ir más allá de él; regresar a esa inocencia; a la necesidad
de esa inocencia). Mientras seamos hombres —porque no sin pesar acepto que
todos los hombres somos malos; en cuanto pensamos, pensamos en la posesión—,
ese freno que es la ética es necesaria. Una ética, empero, que en lugar de sancionar
y recompensar, convenza. No un escape de la razón (al menos no en tanto que
seres sociales), sino superación por la razón misma. Una razón que tome en
cuenta al cuerpo y al corazón.
Y también, en tanto que seres
individuales, un asentimiento a los límites de la razón; a la necesidad de lo
irracional.
En otras palabras: un espacio (la
sociedad) de la razón y otro espacio (el individuo) para lo irracional.
En esto difiere lo sagrado de lo
moral (aunque para mi tristeza deba reconocer que para la mayoría la religión
es moral): lo sagrado es un sentimiento y una visión; la moral es una orden y
un mandamiento. Lo sagrado es individual; lo moral, social.
Otra variante de este argumento
lleva a culpar a lo sagrado por lo que hacen las personas religiosas (en su
nombre o no). Que se han hecho guerras por religión es incontestable, empero,
ni ha sido la única causa ni las personas que no profesan ninguna son
pacíficas.
Sin entrar en detalles, no
debemos olvidar que al menos en dos siglos, no se ha visto en Occidente una
sola guerra por motivos religiosos. Sí muchas por dinero, poder, raza. En pocas
palabras, por la idea de nación. Inclusive en las guerras religiosas actuales
en Medio Oriente, sus creencias son sólo un chivo expiatorio para justificar
guerras nacionales. Los musulmanes palestinos atacan a los judíos no tanto por
su religión, sino por la invasión de lo que consideran suyo: las tierras. El problema de Israel es un problema político,
no religioso. Los conflictos entre hindúes o budistas con musulmanes no son un
problema religioso, pues dichas religiones habían convivido de manera más o
menos pacífica durante cientos de años. Y no por la autoridad occidental, como
quieren hacernos creer (¿qué decir de los emperadores mogoles, de Akbar?). La
guerra fue producto de un sentimiento nacional, de intereses e ideas políticas
disfrazados de religión. Sólo de esa manera se entienden los movimientos violentos hechos en nombre de, digamos, el taoísmo, como los turbantes amarillos (¿o en dónde está el mensaje de odio en Lao-tse?).
Inclusive las
guerras religiosas en otras épocas fueron siempre más juegos políticos o por
motivos morales que en verdad por ideas religiosas y mucho menos por el
sentimiento de lo sagrado. De todas las religiones, sólo el Islam llama a una
lucha con los infieles (y a pesar de eso, la mayor parte de las veces, fue
pacífico), pero en él, religión, política y moral son una sola cosa.
 Ello no redime a las Iglesias, al
contrario: es un juicio sobre ellas pues han moralizado y politizado un
sentimiento. Nunca el que experimenta lo sagrado ha cometido un asesinato, pues
este rompe barreras, no las crea. Sin embargo el hombre, fanático por instinto,
por miedo a la soledad, busca crear Verdades. E imponerlas por sangre y fuego.
Imponer su moral, su ciencia, su idea de mundo; su poder sobre el mundo.
Ello no redime a las Iglesias, al
contrario: es un juicio sobre ellas pues han moralizado y politizado un
sentimiento. Nunca el que experimenta lo sagrado ha cometido un asesinato, pues
este rompe barreras, no las crea. Sin embargo el hombre, fanático por instinto,
por miedo a la soledad, busca crear Verdades. E imponerlas por sangre y fuego.
Imponer su moral, su ciencia, su idea de mundo; su poder sobre el mundo.
El sentimiento de lo sagrado
rompe barreras, santifica al mundo en su inocencia; el hombre corrompe ese
sentimiento y lo convierte en un llamado de sangre. ¿Hay que juzgar al mundo?
No: hay que juzgar al hombre.
En cuanto al comportamiento de
los religiosos, me parece muy bajo acusar a lo sagrado de lo
que hagan los que dicen representarlo. Es como culpar a, digamos, Aristóteles
si un profesor de Filosofía mata a alguien. En tanto que no presuma haber sido
inspirado por su fe, no tiene sentido la acusación. Y aun así: el hombre es
libre; está señalado por su libertad.
Comentan que los libros sagrados de
algunas religiones están llenos de historias odiosas, de actos de crueldad y
lujuria. No lo dudo. Nunca más que una buena novela u obra de teatro. Y no creo
que alguien juzgue a otros porque las obras de Shakespeare rezumen dolor,
crimen y pecado. Asimismo, la esencia
del mensaje de esos libros no está en esos crímenes (como la esencia de
Shakespeare no es el odio).
De hecho a veces me pregunto si
decir que tienen todas esas escenas no supone un aliciente para leerlos.
Otro argumento muy socorrido en
estos días es el que podríamos llamar evolucionista, que proviene directamente
del positivismo. Esta pregona que la religión y todo sentimiento de lo sagrado
es una respuesta de un ser poco evolucionado, temeroso del universo, ignorante.
Que en este tiempo, tales seres han de desaparecer poco a poco.
La “prehistoria de la humanidad”
era ya una idea preferida de Comte. Su “evolución” toca a Marx, a Hegel.
Pero no hay mejoramiento en
términos de moral. Tampoco en términos existenciales o filosóficos. Hay cambios
de paradigma. La pregunta por lo sagrado es una pregunta por el ser; y el
problema del ser no puede ser superado sino con su pérdida en el Estado (eso lo
intuyeron Hegel y Marx), con su alienación lastimosa (Nietzsche lo mostró con su
“último hombre”) o con la ardua reconquista de la inocencia (también
propuesta por Nietzsche).
La inocencia es una sacralización
del mundo; su bendición. Tal idea espantaría a estos hombres. No, ellos piensan
que simplemente ignorando el problema del ser, de su caída en el mundo; satisfechos por los placeres y los
objetos de una civilización que ensalzan, todo se arreglará. Una ideología
de broma.
O un mundo feliz.
O un mundo feliz.
Sí, lo sagrado tiene un origen
prehistórico: nace con el ser humano (o antes quizá; santificar al mundo no sin razón
se pude decir que lo hace ya el universo: todo es celebración). También el
arte, las matemáticas, la medicina… ¿También éstas son reliquias de una era
superada?
Sabemos más del mundo que los de
eras anteriores. ¿En relación a qué? Simplemente nuestro mundo ha cambiado sus
modelos de valores. Para civilizaciones anteriores, la Física no era significativa. Se daban cuenta
de que los astros se movían, claro, pero para su forma de vida (y en realidad para la
nuestra también) que ellos se muevan o lo haga la Tierra no era importante. De la misma manera, somos unos ignorantes en las actividades
que ellos dominaban. No sabemos cazar ni sobrevivir en la forma que ellos lo
hacían.
En las preguntas más importantes,
la ciencia no puede ayudarnos. Ningún método científico puede decirnos qué
cosas son buenas y cuáles malas (son conceptos humanos). Sus remedos de
respuestas para muchos de esos problemas son más una triste invención de
palabras que una verdadera contestación.
Que el alma se “explique” por las
neuronas espejo no refuta en forma alguna a la idea: simplemente
muestra su mecanismo biológico. Que la física cuántica pregone el infinito azar
no impide que el azar sea otro nombre del destino.
Por definición lo sagrado es
inhumano: incomprensible.
Los críticos de la religión que
creen que tildar un milagro de ridículo e imposible son necios. Precisamente el
milagro consiste en la ruptura del orden normal. Y si son coherentes con su fe
(porque la tienen) en la ciencia; precisamente la teoría cuántica dice que
podría suceder. Sería algo altamente
improbable, pero todo puede ser posible porque todo es aleatorio. ¿Cómo afirmar
que en ello no interviene Dios o los dioses?, ¿cómo afirmar que sí lo hace? Si
de verdad fuesen escépticos, suspenderían el juicio. Pero como apóstoles de la
Verdad, se niegan a hacerlo.
Y eso lleva a un juicio de
Nietzsche: los que matan a Dios no soportan vivir sin dioses, y creen que nombrándolos
de forma diferente han cambiado. Los falsos dioses nos enseñorean.
Sus predicadores dicen ser más “humanos”
y “tolerantes” con los otros. Curiosa tolerancia que los hace llamar “idiotas”
a quienes no creen lo que ellos. Que son capaces de apoyar guerras para
defender la “mejor sociedad”. No digo con ello que no tengan el derecho de
equivocarse (ni juzgo a la ciencia por ello, como ellos lo hacen con la
religión). Pido coherencia y que se dejen de tanta hipocresía.
Admiro la capacidad imaginativa
de Hawking sobre los agujeros negros, pero a decir verdad, como Borges, creo
que esa idea tiene un valor más estético que significativo. Y su “verdad” no me parece más lógica ni más
inteligente que la de los predicadores religiosos.
Hay un último argumento:
precisamente el lógico.
Cantidad de religiosos hacen de
la ramplonería y la necedad un modo de vida. ¿Cómo olvidar a aquel hombre que
dice que E.U. es un país rico porque ellos sí son cristianos?, ¿cómo no molestarse con la madre que le impide bailar a una niña porque eso “enoja a Dios”?,
¿cómo mirar con buenos ojos a aquellos que matan a una mujer en nombre de Dios?
Muchos de esos problemas son
morales más que religiosos estrictamente. Por otra parte, puedo juzgar a los
hombres que hacen esto, pero no puedo juzgar lo que sintieron si (tampoco puedo asegurar que la hayan
tenido) tuvieron una experiencia de lo sagrado. Una cosa es criticar un
comportamiento, otra es censurar una libertad: la libertad de sentir.
Señalar la ilogicidad de sus
juicios, la facilidad con que se dejan engañar por profetas que son al menos
poco creíbles (como aquellos que anuncian una y otra vez el fin del mundo,
equivocándose un día sí y el otro también) no es juzgar lo que sintieron. No es
argumento contra lo sagrado. Es un argumento contra la estupidez del ser humano
que quiere hallar verdades en todas partes. En un líder, en una moral, en la
política, en el dinero… hasta en la ciencia.
Los que predican contra la fe son
creyentes; los que atacan la moral son los peores moralistas. Los que defienden
la libertad son con frecuencia jueces de los otros.
Quieren revivir un cadáver: el
del Dios moral. Con ese cadáver pretenden juzgar al mundo: pretenden juzgar
incluso el sentimiento de lo sagrado.
Hay que defender la libertad de
sentir. También, cómo no, hay que defender la libertad y la necesidad de juzgar
al hombre y a su moral. Pero no negándose al mundo ni a sus posibilidades: una
de ellas (y quizá la medular), la del sobrecogimiento al percibir lo sagrado
del universo, su grandiosidad.
César Alain Cajero
Sánchez